Por Pedro Pesatti*
En los últimos tiempos, casi con la insistencia de una obsesión, he vuelto una y otra vez a reflexionar sobre el uso del lenguaje que emana de las más altas esferas del poder. Observo con profunda preocupación cómo se clausura sistemáticamente la posibilidad del diálogo fecundo, ese camino que constituye el principio rector para la construcción de todo conocimiento, desde el más elemental hasta el más elevado.
Resulta paradójico que el diálogo suela relegarse a la última escala de los actos de habla posibles, como si fuera un recurso menor, cuando constituye en realidad el basamento primordial sobre el que se apoya toda la cultura humana. Desde nuestra soledad individual somos incapaces de emprender cualquier búsqueda que nos acerque a la verdad; a ella solo podemos aproximarnos mediante la intercesión de la mirada del otro. Sócrates transformó esta intuición en método fundacional: lejos de imponer dogmas desde un estrado, descendía al ágora para ejercer la mayéutica, demostrando que la verdad es siempre un alumbramiento compartido. Platón recogió el legado definiendo al pensamiento como el diálogo del alma consigo misma, cimentando un edificio intelectual que llega hasta nuestros días e incluso abarca a la Inteligencia Artificial, la cual, paradójicamente, solo revela su potencial en la interacción dialógica. Hegel, más cerca de nuestro tiempo, elevaría esta dinámica a escala universal: la dialéctica como motor de la historia, donde las ideas opuestas no se anulan, sino que se integran en una síntesis superadora. La filosofía, en definitiva, nos enseña que el intercambio no es una consecuencia de nuestra humanidad, sino su causa: nos constituimos como sujetos a través de la interacción que nos permite reconocernos frente a la alteridad.
Para comprender la arquitectura de esta conversación, es ineludible citar a Mijaíl Bajtín. El pensador ruso nos enseñó que el lenguaje es intrínsecamente dialógico; la palabra nunca es la primera, siempre responde a ecos anteriores y busca un interlocutor. Esta visión encuentra su ejemplo supremo en el origen de la novela moderna: Don Quijote de la Mancha. La obra de Cervantes no es un monólogo aislado, sino una inmensa y compleja conversación con la tradición de las novelas de caballería. Allí donde el Amadís de Gaula imponía un discurso idealizado y rígido, Cervantes responde contrastándolo con la realidad áspera de las ventas y el habla popular de Sancho. El Quijote dialoga con su biblioteca, parodia los géneros anteriores y demuestra que la literatura es un espacio donde conviven, se tensionan y se responden múltiples registros, impidiendo que una sola voz clausure el sentido del mundo.
Nuestra propia tradición literaria es continuadora directa de esta riqueza. Existe un hilo invisible que une a Macedonio Fernández con Julio Cortázar. Macedonio, con su Museo de la Novela de la Eterna, soñó una estructura abierta por decenas de prólogos jamás ensayados; décadas después, Cortázar descubrió en ese camino a Rayuela, perfeccionando aquella arquitectura lúdica y libre. Es un diálogo de maestros fraguado, tiempos antes, en la modestia de los arrabales donde Macedonio conversaba con los jóvenes Borges y Marechal. Y fue Marechal quien, con su Adán Buenosayres, entabló el diálogo más argentino con la epopeya homérica, demostrando cómo los grandes mitos —el viaje de Ulises— se reescriben conversando a través de los siglos y la geografía. Como bien sentenció Borges: escribir es, inevitablemente, reescribir lo que otros ya dijeron.
Ahora bien, para que una comunidad prospere, debe situar esa misma dinámica en el centro de su organización. No solo para la resolución práctica de la vida diaria, sino como propósito superior. Coincido plenamente con el Papa Francisco en la necesidad de recuperar ese "diálogo perseverante y corajudo" que, aunque no sea noticia, sostiene al mundo. Se trata de verbos concretos: acercarse, expresarse, escucharse, tratar de comprenderse. El diálogo es lo que valida nuestra realidad compartida.
Sin embargo, el escenario actual en la Argentina es alarmante. Asistimos a una crisis profunda de la palabra que amenaza con disolver nuestro tejido social. En el contexto político inmediato, la figura del presidente Javier Milei no representa simplemente una posición ideológica adversaria, sino la negación radical del diálogo como método de convivencia.
Su irrupción encarna la impugnación permanente a toda conversación basada en el respeto y la racionalidad. Se sustituye la necesaria deliberación democrática por la imposición del dogma y la violencia verbal. Por lo tanto, no estamos ante un debate apasionado, sino ante una lógica de aniquilación donde el disenso se castiga y el "otro" deja de ser un interlocutor válido para convertirse en un enemigo a destruir. Esta actitud eclipsa el sol de la democracia —el diálogo— regresándonos a un estadio pre-político de monólogos furiosos y verdades absolutas.
Si naturalizamos esta clausura, si abdicamos de la capacidad
de construir con el diferente, no solo empobrecemos el pensamiento: estamos
desmantelando, ladrillo a ladrillo, los cimientos mismos de nuestra convivencia
civilizada. Al inhabilitar el lenguaje como el cauce legítimo para dirimir los
conflictos, nos entregamos inevitablemente a la violencia; nos sometemos, en
definitiva, a la tiranía de la barbarie.




















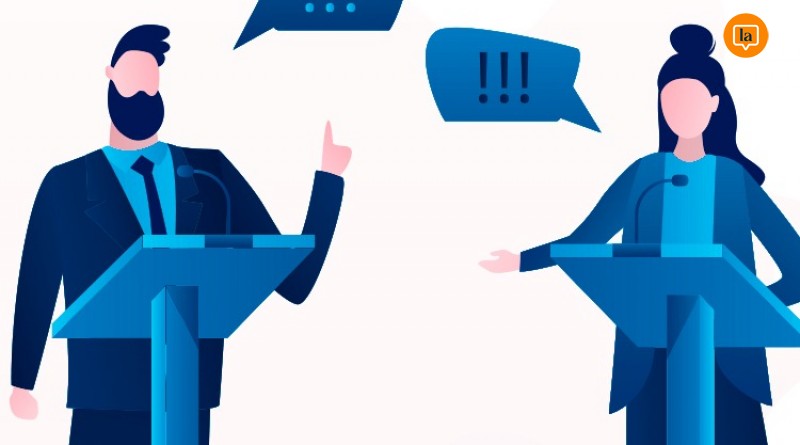

29 enero 2026
Opinion