Por Brian Richmond, docente e investigador.
Si hace 10 años, cuando yo era estudiante, me hubieran dicho que tendríamos una clase virtual no me lo habría creído. Me habría sonado muy futurista. Y sin embargo el futuro se precipitó y hoy estoy aquí, como docente, preparando mis clases virtuales.
Lo hago en la misma computadora que me regaló mi abuela en esa época, cuando ponía mis trabajos de la facultad en un pen drive y me iba al cyber a imprimirlos. Recuerdo que les pedíamos a los profes si no se lo podíamos mandar por mail; lo que nos resultaba más sencillo, más barato y más ecológico. Pero desde su concepción presentar un trabajo en otro formato que no sea papel no era presentarlo, como si la materialidad fuera la prueba irrefutable de toda existencia legítima.
Ahora el papel ya no solo nos resulta innecesario, molesto, precario, arcaico sino también riesgoso; como todo lo que transcurre de mano en mano. Pasamos de la idea de que lo que no se puede tocar no existe a la sospecha de que lo que se toca es una amenaza a la existencia.
La pandemia no inauguró la virtualidad, pero la volvió repentinamente obligatoria. Un proceso que debía ser paulatino y combinado se transformó en abrupto y exclusivo, y por lo tanto excluyente. Si el plan Conectar Igualdad no se hubiera interrumpido y durante estos últimos cinco años se hubiera ampliado y complementado con el tendido de fibra óptica, la situación probablemente sería otra. Prueba de ello es que la única conexión que tienen millones de hogares con el actual sistema educativo es gracias a una de esas computadoras.
Pero el neoliberalismo pasó y la distancia entre derechos formales y derechos efectivos, que en nuestro país nunca fue tan amplia en la educación como en otras áreas, se transformó ahora en un abismo digital. Y en el medio de ese abismo estamos los docentes tratando de tender puentes improbables: entre la institución y los estudiantes, entre el Estado y la Sociedad, entre la virtualidad y la materialidad.
Se supone que los trabajadores de la educación, como nexos generacionales, somos los encargados de lograr que los cambios estructurales de nuestra sociedad resulten menos traumáticos de lo que serían sin una intervención pedagógica. Tratamos de mediar entre el pasado y el presente para darles cierta continuidad y coherencia, y poder así construir futuro. Por lo tanto, estamos acostumbrados a lidiar con lo nuevo, lo que irrumpe, lo que disloca, lo que incomoda; y a conectarlo con nuestra historia, con nuestras tradiciones e identidades. Sin embargo, jamás habíamos asistido a una ruptura tan grande con nuestro pasado inmediato, y es probable que este abismo nos quede grande.
Asistimos a un contexto precario que precariza aún más nuestra labor y al mismo tiempo nos exige ingenio. Debemos reinventarnos, capacitarnos, replantearnos, equiparnos. Debemos llegar a todos, sostener a todos, contemplar a todos. Debemos evaluarlos pero sin evaluarlos, tomarles examen pero sin examinarlos, asegurar su asistencia sin asistencias. Qué ironía: ahora que por fin logramos prescindir de la armadura burocrática escolar nos sentimos vulnerables sin ella.
Pero por si esto fuera poco debemos elaborar un discurso coherente que le dé sentido a todo este caos y convenza a los estudiantes de que se trata simplemente de una “nueva normalidad”. No hay contrasentido mayor que hablar de nueva normalidad, que es además un eufemismo, como todo oxímoron. Lo normal es lo que se presenta a la percepción como algo estático, asincrónico, inmutable; justamente por eso es “normal”. Lo nuevo irrumpe, interpela, desconcierta; justamente por eso no es “normal”. Pero se supone que es nuestra tarea docente normalizar lo insólito, intentando re-naturalizar una realidad social que se desmoronó. Llegamos siempre tarde, pues todavía estábamos tratando de lidiar en el aula con la modernidad líquida cuando esta se evaporó.
Probablemente el cambio más drástico que efectuó la pandemia en nuestro trabajo tuvo lugar en la dimensión del tiempo; ese gran invento moderno que lo regulaba, lo medía, lo cuantificaba, pero sobre todo lo limitaba. Ahora ya no sabemos cuándo estamos trabajando, cuándo nos estamos capacitando, cuándo nos estamos distrayendo y cuándo estamos descansando; puesto que todo eso ocurre en el mismo lugar: nuestra casa. Ya dijo Einstein que la percepción del tiempo es relativa al espacio. Sin las paredes escolares, ¿cómo voy a sentir yo que salgo del trabajo? ¿Cuándo llego finalmente a mi casa? ¡Si siempre estoy en ella! Otra gran ironía: ahora que ya no suena el timbre lo extrañamos, como el perro de Pavlov.
Quizás lo que más nos cueste aceptar es el cambio en la percepción del tiempo de nuestro propio ser biológico, si es que existe tal cosa. Sentimos que la virtualidad nos avejenta antes de tiempo. Nos hace más encorvados, más chicatos, más sedentarios, más desactualizados; hasta quizás también más nostálgicos, como si habríamos sido expulsados de un Edén de tiza del que siempre renegamos.
Y así estamos, aprendiendo a vivir en la incertidumbre, tal como nos había pedido el actual senador de cartón Bullrrich, cuando dirigía un Ministerio de Educación también de cartón. Ya pasaron cinco meses de excepción e inevitablemente nos acostumbramos a lo excepcional. Ya dijo Borges que por más extraña que parezca finalmente terminamos aceptando la realidad, acaso porque intuimos que nada es real.
A lo que nunca deberíamos acostumbrarnos es a la injusticia y la desigualdad que estructuran esa realidad. Por eso si ahora que el rey está desnudo nuestra tarea en la nueva normalidad consiste en distraer la atención del público mientras se le buscan nuevos disfraces, entonces nuestro rol docente es tan patético como el de un bufón.
La virtualidad en educación necesariamente profundiza las desigualdades porque las computadoras, los teléfonos y los gigas de internet no se encuentran tan bien distribuidos como los cuerpos. No era el guardapolvo blanco el que ocultaba las diferencias sociales sino el carácter democrático de los cuerpos en el aula, ya que nuestros estudiantes solo podían traer uno por persona. Además el pibe que iba a la escuela con hambre podía visibilizar su situación, interrumpiendo la normalidad institucional hasta tanto no se le consiga un plato de comida. El teatro de la realidad escolar se convertía así en un escándalo. Pero la virtualidad hace más difícil esa irrupción, sobre todo si ese pibe ni siquiera está conectado, y su existencia se desvanece. No podemos aceptar eso como nueva normalidad, porque no es más que la vieja adaptada, o sea, empeorada.
Por eso además de todos los desafíos que los docentes tenemos que enfrentar en pandemia, debemos hacerlo cargando con la culpa que trae la sospecha de que no es suficiente, de no estar pudiendo llegar a todos. Y por eso también el magisterio se está arremangando, armando bolsones de comida y repartiendo junto con los cuadernillos, recolectando dispositivos de conexión y distribuyendo. La solidaridad es la clave en este contexto, pero incorporar esas tareas a la ya sobrecargada rutina docente supone también el riesgo de normalizarlas y delegarlas como nuestra responsabilidad.
Por eso creo que nuestra principal tarea docente en estos momentos, y que debe acompañar a todas las que ya nombré, es atentar contra la normalidad. Impedir que se re-naturalicen las desigualdades, que se rutinicen las exclusiones, que se romanticen las carencias. Impedir, en definitiva, que todo vuelva a la normalidad. Porque la normalidad era el problema.
Si la pandemia dejó al descubierto que los trabajadores esenciales son los peores pagos, que esta economía se paraliza si consumimos solo lo necesario, que la naturaleza agradece nuestro confinamiento, que miles de mujeres tienen a su agresor en casa, que la salud no puede estar mercantilizada, que el cuidado es un bien necesariamente social, y que la educación pública es probablemente la única mano que le tiende esta sociedad a lxs excluidxs; ¿Entonces no será que lo normal era una estafa?
Dejemos entonces que esta anormalidad nos interpele y pongamos nuestras clases a disposición de esa interpelación. Que nuestros estudiantes puedan dar sentido a sus desconciertos y angustias, un sentido que no los vuelva culpables de su situación ni los invite a aceptarla con resignación. Tirar juntxs de la punta del ovillo de la normalidad para que descubramos los hilos perversos que tejen la realidad social. Discutir la pobreza, discutir la riqueza, discutir la desigualdad, discutir el neoliberalismo. Discutir la realidad. Al fin y al cabo, ¿De qué otra manera podríamos tolerarla? ¿De qué otra manera podríamos enseñarla?


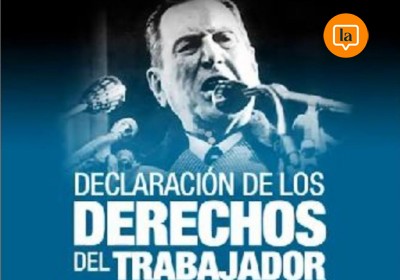




















25 febrero 2026
Opinion