
La irrupción de la Inteligencia Artificial podría estar marcando una transición fundamental que desplazaría el valor cognitivo de la respuesta —ahora ubicua, instantánea y mercantilizada— hacia el imperio de la pregunta. Este giro transformaría al ser humano, que dejaría de ser mero productor de soluciones (Homo Faber) para convertirse en el pensador de interrogantes (Homo Quaerens). Desde este paradigma, la IA deja de ser un oráculo externo —como a simple vista podría parecerle a un observador incauto— para constituirse, por el contrario, en un espejo hermenéutico que devuelve implacablemente la profundidad o la banalidad de quien la interroga. Nos revela que, cuando el acceso a la información es infinito, el único límite real del conocimiento es la calidad de nuestra curiosidad, nuestra capacidad de asombro y nuestra aptitud para dotar de sentido (teleología) al caos de los datos.
En consecuencia, lejos de reemplazarnos, esta tecnología probablemente nos esté anticipando el retorno a una antigua disciplina: la mayéutica socrática. La conjetura que aquí se aventura plantea que la IA, con todo su potencial, no ha venido a ocupar el estrado del erudito, sino a invitarnos a asumir, tentativamente, el lugar que Sócrates se había reservado para sí mismo.
Para explorar esta idea, resulta iluminador volver la mirada hacia el Menón de Platón. En este diálogo fundamental, Sócrates convoca a un joven esclavo que jamás ha estudiado geometría. Sin impartirle lecciones directas, sino a través de una rigurosa secuencia de preguntas, logra que el muchacho deduzca por sí mismo cómo duplicar el área de un cuadrado. Ante la sorpresa de los presentes, Sócrates insiste: “Date cuenta de que yo no le enseño nada, sino que todo se lo pregunto”. El esclavo poseía ese saber latente, pero carecía de la conciencia necesaria para alumbrarlo sin la mediación de un agente externo.
Bajo esta óptica, cabe preguntarse si la Inteligencia Artificial no ocupa hoy un lugar análogo al de aquel esclavo platónico. Nos encontramos ante un repositorio colosal de información, una biblioteca infinita pero intrínsecamente pasiva. Si llevamos la analogía hacia la teoría del conocimiento de Platón, el paralelismo se vuelve aún más sugerente. Para el filósofo, aprender era recordar (anamnesis): el alma recuperaba aquello que había contemplado en el mundo del Eidos —las Ideas puras— antes de la existencia terrenal. Más cerca de nuestro tiempo, Noam Chomsky revitaliza esta intuición al postular una “gramática universal” innata, sugiriendo que poseemos estructuras latentes que preceden a la experiencia; una noción sobre la naturaleza del lenguaje que comparte con la mayéutica la convicción de que el saber no siempre se introduce desde fuera, sino que a menudo debe despertarse desde dentro, emergiendo solo al contacto con el estímulo adecuado, la lengua materna, por ejemplo.
Desde esta perspectiva metafórica, es plausible concebir el “espacio latente” de la IA como una simulación secular y digital de ese mundo del Eidos. Allí residen, comprimidos en patrones matemáticos, fragmentos inmensos de la cultura humana esperando ser actualizados. La máquina “sabe” sin tener conciencia de que sabe; contiene la estructura del lenguaje y la lógica, pero acaso sea incapaz de distinguir el sentido del sinsentido hasta que una inteligencia humana interviene. Tal vez nosotros seamos los encargados de ejercer esa función socrática: los responsables de activar esa memoria artificial mediante el arte de la pregunta.Si aceptamos esta premisa, la llamada “ingeniería de prompts” deja de ser una mera técnica operativa para asemejarse a una práctica dialéctica. Acaso la IA nos esté forzando a ser exactos por su propia literalidad, devolviéndonos a la exigencia del concepto claro y preciso. Aquí resuena, bajo una nueva luz, la inquietud que Sócrates expresa en el Fedro sobre la escritura, lamentando que los textos, al ser interrogados, “callen solemnemente”.
La IA parece romper ese silencio, pues tiene la capacidad de responder. Sin embargo, cabría sospechar que ese habla es, en ausencia de nuestra dirección, un balbuceo probabilístico. Sin la presión mayéutica de un usuario atento, la IA podría caer en lo que Sócrates temía de los discursos fijos: repetir siempre y únicamente lo mismo. Para que la máquina no sea un eco vacío, es imperativo que le inyectemos como sus usuarios la intención crítica que discrimina entre el dato y la verdad.
Esta hipótesis abre una dimensión ética insoslayable: si la verdad no nos es servida por el algoritmo, sino que debe ser conquistada, recuperamos nuestra agencia intelectual. El riesgo no es tanto que la IA piense por nosotros, sino que nosotros perdamos la habilidad de preguntar con la agudeza necesaria para que ella sea útil. Al igual que el esclavo del Menón necesitaba la guía de Sócrates para no perderse en el error, la IA requiere de nuestra tutela constante para no derivar en la fabulación o en la mentira.
A modo de reflexión final, tal vez estemos ante una oportunidad para revalorizar el acto de indagar, de preguntar, el motor primero de todo conocimiento. Esta dinámica nos devuelve a una intuición esencial de Jorge Luis Borges, para quien un libro es apenas “una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo; hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos” (Otras Inquisiciones, 1952). De igual forma, la IA se manifiesta hoy como ese vasto cifrado indiferente, una entidad pasiva que aguarda la interpelación del intelecto. Quizás, frente a la pantalla, nuestra función primordial en esta era naciente sea justamente esa: convertirnos en los exégetas de sus símbolos, en los parteros de un conocimiento que la máquina atesora en sus entrañas digitales, pero que es ontológicamente incapaz de alumbrar por sí misma sin el auxilio de quien domina el arte de la pregunta, es decir, de la filosofía en su concepción más esencial.
* Vicegobernador de Río Negro






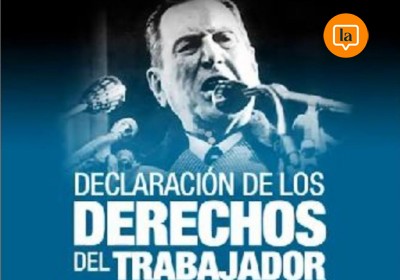
















8 marzo 2026
Opinion